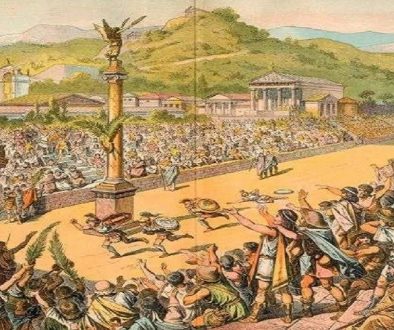Día de fiesta.
Acostumbramos ir con los Fragoso cada último viernes de mes. Nos reunimos para comer. Sin niños, para tomar cervezas y fumar en la terraza. A Sara la entusiasma esta rutina. Es el día del mes en que más tarda en arreglarse. La casa de los Fragoso está edificada en un terreno de seis hectáreas, algo inalcanzable para alguien como yo. La construcción ocupa unos doscientos metros y lo demás es campo verde en el que se ven unos cuantos árboles de mucho follaje. Uno de los árboles cubre con su sombra la alberca, donde nos pasamos luego de la comida, a veces para remojar nuestros pies y otras para dar unas brazadas. Sara no se resiste a nadar. Siempre que volvemos de los Fragoso me pregunta cuándo podremos tener alberca en casa. Guardo silencio mientras presto atención al camino.
La casa de los Fragoso albergó la fiesta del colegio de Marta y Venus.
Cuando llegamos las niñas corrieron al vestidor. La alberca ya estaba repleta. El sol salió de entre dos nubes y me pegó en las piernas y brazos desnudos. Me puse bloqueador hasta quedar blanco y di un trago a mi agua helada. Los demás extendían sus manteles sobre el pasto. Sara y yo nos acomodamos cerca de la pequeña rueda de la fortuna que había para la diversión de los niños. Mientras disponía las cosas sobre el mantel miraba a Sara. Sus movimientos rápidos y precisos, sus manos de un lado a otro, pequeñas, y sus dedos largos que no entrelazo hace tanto tiempo y que me dan alivio con su solo roce. Sara no alzaba los ojos. Con el ceño fruncido, como cada vez que se concentra, ponía las servilletas con una piedrita encima para que no se volaran, cortaba los limones y las jícamas. Cuando terminamos las niñas regresaron con sus trajes de baño puestos y de un brinco entraron al agua. Sara me hizo un gesto con la boca, algo como una sonrisa.
Dos semanas atrás vi el mensaje en mi correo: “Se invita a los miembros de la comunidad escolar a celebrar los cincuenta años de nuestra fundación.” Leí el resto de los destinatarios. Mis días se consumen entre las horas de oficina y las reuniones con los clientes de la empresa. Para cuando regreso Sara y las niñas ya duermen. Sara es la que asiste a las juntas del colegio. Por eso de los nombres en la pantalla no reconocí en un primer vistazo más que los de los Fragoso. Luego advertí el apellido Tardán. A Francisco Tardán lo conocí en el Instituto Ruybernárdez. Cursamos juntos la secundaria y el bachillerato. Sara y él se hicieron novios. Ella iba dos grados arriba. El instituto era salesiano y varias veces fuimos a misionar a comunidades de nuestra ciudad y de Guatemala y Ecuador. Mi madre me enlistaba cada vez sin siquiera preguntarme. Sara y Tardán siempre se ofrecían de voluntarios. Era asfixiante el sudor de los que te rodeaban en esos lugares. Ahí reunidos en cuartuchos de lámina que prestaban los de la comunidad. Me sofocaba lo caliente de sus cuerpos. Solo la voz de Sara me aliviaba. Aunque sus palabras nunca fueran dirigidas a mí sino a Tardán. A veces yo decía algo pero parecían no escucharme y reanudaban su plática donde la habían dejado antes de que yo hablara.
Después Sara se graduó del bachillerato y dejó el instituto, y se olvidó de Tardán. Volví a encontrarme a Sara años después. Salimos por varios meses, hablamos del pasado, sonreímos mientras hablábamos, nos acostamos juntos en varias ocasiones, y le pedí que viniera a vivir conmigo. De eso hace diez años.
Dejé el cursor sobre el nombre de Tardán. Sara no lo había mencionado cuando discutíamos sobre las juntas del colegio. Bajé la tapa de mi laptop y llamé a las niñas para decirles de la fiesta. Sara las llevó al centro comercial por toallas, sandalias y trajes de baño. Me desfilaron aquella noche cuando estuve en casa.
Comimos sándwiches de pollo y Ruffles con queso. Sacudí las migajas de mi short y me metí a la alberca con las niñas. Jalé a Sara del brazo para que nos acompañara. Sin mirarme quitó bruscamente su mano y me dijo que prefería quedarse recostada en el pasto. Salimos de la alberca y empapados nos subimos a la rueda de la fortuna. Que nos secara el aire. Sara no pudo negarse con Marta y Venus.
La rueda tenía diez canastos para cuatro personas. Su operador le daba diez vueltas. En cada vuelta detenía la rueda por varios segundos justo en el punto más alto del trayecto, dejándonos ver la ciudad desde las alturas. Marta y Venus reían. Sara no. El viento nos despeinaba. Ahí, suspendidos en el aire, vi a una niña trepando por la estructura del juego mecánico. Se detuvo en un tubo delgado. Sus piecitos firmes en su sitio. No grité. No hice nada. La rueda continuó su movimiento circular. Dejé de ver a la niña. Mientras el canasto avanzaba hacia abajo, escuchamos los gritos. La niña estaba inmóvil en el suelo.
En medio del desorden alguien llamaba a la ambulancia. Los demás padres se fueron acercando a la rueda. No comprendían bien lo que pasaba. El pecho de la niña era un horizonte plano. A Tardán lo distinguí cerca de las bocinas por las que se escuchaba Bowie. Caminaba de la mano de un niño que apenas se sostenía por sí solo, aprendía a caminar. Cuando miró a lo lejos a Sara le sonrió. Sara le devolvió la sonrisa con un entusiasmo disimulado, de forma automática. Sara abrazó a Marta y Venus y las alejó de la rueda. La directora del colegio estaba al lado de la niña. Tomaba su mano. Tan suelta como un sapito de hule. Preguntaba a gritos por los padres.
Tardán se abrió paso. Vio a la niña y se echó a su lado. Sollozaba ruidosamente. Al lado de la niña y Tardán, el pequeño que llevaba de la mano los miraba, muy quieto. Llegó la ambulancia al lugar. Tardán no soltaba a la niña, la tenía atenazada con sus brazos. Los paramédicos se la arrebataron para tomarle el pulso. Había muerto. Sara se acercó a Tardán que seguía en el suelo. Abrazaba sus rodillas. La cabeza metida entre las piernas. Sara intentó ponerlo de pie. Tardán, sin mirarla, apartó bruscamente sus manos.
Le pedí a Sara que nos fuéramos. Subí a las niñas al coche. Arranqué el motor y vi por el espejo a Tardán. Nos miraba irnos. Una mujer se acercaba a sus espaldas. Alcancé a escuchar un grito. Subí la ventanilla y todo quedó en silencio.