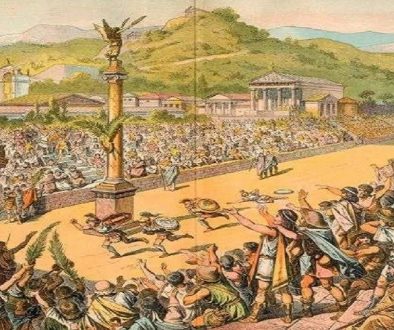Vestigios de un sueño.
El olor a polvo inundaba la habitación deshabitada, risas y gritos se escuchaban a través de la puerta en el pasillo, hombres lunáticos recogían los escombros de la tragedia de la noche anterior mientras que un aire de nostalgia se infiltraba por entre las rendijas de la ventana entreabierta.
Los últimos vestigios de la luz se esfumaban con el rojo del atardecer en una densa atmósfera de duelo; y yo, tratando de dormir en un mar de lágrimas enmohecidas, cenizas y olor a óxido. No era la primera vez que me encontraba en la casa vieja de mis padres ni sería la última, eso esperaba al menos. Tenía visiones perturbadoras en la cabeza que se asentaban como si de sanguijuelas o parásitos se tratase.
Tras el primer rayo de luna en la ventana, la imagen se volvió de una perfección perturbadora; de entre los escombros de la madera hecha añicos del piso de la habitación comenzaron a observarse las sombras del invierno.
El frío recorrió mi espalda, mi médula ósea se transformaba en un indescriptible bastón helado y mis órganos internos triturábanse en astillas; me acerqué entonces al espejo que se alzaba sobre el tocador reflejando las delgadas cortinas del lado opuesto; y, al mirarlo de frente, me topé de improvisto con el rostro más pálido y grotesco que la vida nunca pudo presentarme: el rostro de la muerte misma encarnada en mi alma errante.