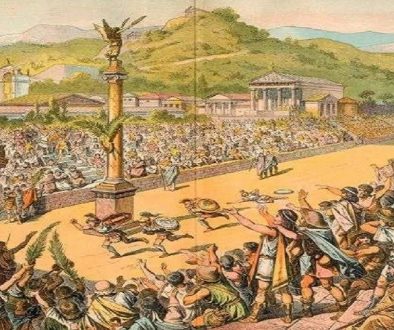Yo, Yolanda.
Mi padre Enrique tuvo que ser sujetado por muchas personas, era como un loco poseído. Sus alaridos atravezaban el infinito. Me llamaba desesperado. Hasta que todo se oscureció. Finalmente su dulce voz llegó hasta mi nueva morada: “… Yolanda, Yolandita, dónde estás hija mía, Yolandaaa”. Aunque hubiera deseado que me los susurrara al oído, mi familia aún lo necesitaba mas que yo.
Formábamos una verdadera tribu de ocho hermanos mas uno adoptado. No era nada fácil buscar el sustento para once bocas en total. Pero mis padres eran grandes luchadores contra toda adversidad. Habitábamos en un viejo edificio en Breña, Lima. Entre los inquilinos también alquilaba un departamentito mi prima Alicia con sus dos niños. Nos queríamos mucho. Mi madre aún era joven para ser testigo de una desgracia, pero yo lo era aún más, para ser la protagonista principal de la misma.
Un muchacho que alquilaba una habitación en el nefasto inmueble, se quedó dormido dejando una vela encendida, la cuál al volcarse prendió fuego a las humildes cortinas. Éste se propagó velozmente por la estancia. El muchacho fuera de sí, huyó desesperado sin dar aviso a nadie. Las llamas avanzaron voraces e inexorables por los departamentos vecinos hasta que el pánico subyugó a los inquilinos y el fuego hizo lo mismo con las viejas construcciones. Escuché gritos angustiantes por todos lados. El pánico corría como reguero de pólvora y las llamas se propagaban velozmente envolviendo todo lo que encontraba en su camino, con su manto de terror.
Las correrías, los gritos y el denso humo negro y asfixiante, dominaban el ambiente. Las sirenas ululaban ensordecedoras. El caos era total. Nos tropezábamos, levantábamos y volvíamos a caer. Sorteamos escaleras y pasarelas en llamas, puertas incandescentes, partes de techos y materiales que se derrumbaban. Padeciendo con la tos y los espasmos del humo, extenuados, sudorosos, con pánico, pero aún con vida. A pesar de todo, uno a uno, mis familiares fuimos alcanzando la salvación, la libertad de la calle, reclamando nuestro derecho a la vida con un poco de aire fresco. , me repetía constantemente. El barrio entero se congregó frente al edificio junto a los curiosos que aumentaban a cada momento. La situación era incontrolable. Logramos escapar del infierno.
Nos contábamos de uno en uno, para ver si no faltaba nadie. Me sentí feliz de ver a mi familia completa. Busqué a mi prima Alicia con la mirada, no la vi, tampoco a sus hijos, mis adorables, engreídos. , pensaba; mientras mis piernas incontrolables ya corrían en dirección a ese monstruo incandescente y sediento de vidas.
Ese “animal” que habita dentro de todos nosotros, indiferente al miedo, puede emerger inesperada e impredeciblemente y luchar contra toda lógica, tal como lo hizo David contra Goliat. Sentí como si me transformara también en otro monstruo, para hacerle frente de igual a igual. No sentí miedo. Me sentía como una leona dispuesta a dar la vida por mis crías. Creo que no corría sola, una fuerza aliada y extraña me acompañaba. Y por suerte ningún familiar notó mi temporal ausencia. No lo dudé ni un segundo cuando tuve que atravesar la cortina de fuego, no sentí dolor ni nada por el estilo, sólo experimentaba una paz interior.
¿Pero qué hacen allí sentados, tiritando de miedo?, –le grité a mi prima–, ni bien entré a su cuartito. ¿Quieres morir junto a tus hijos?, bueno si eso es lo que quieres, allá tú, yo no lo acepto y los voy a sacar de acá. ¡Ponte de pie tonta! ¡reacciona mujer!, ¡párate y muévete rápido, por favor! El pánico los había paralizado y no atinaron más que a resignarse y esperar el desenlace fatal. A pesar que la habitación estaba llena de humo el fuego aún no había ingresado. Me percaté que había solo una ventana y ésta daba a un techo vecino, pero era demasiado alto para escapar por esa vía. Grité tanto que mi llamada de auxilio creo que se escuchó en todo Lima. Pero dio el resultado esperado, porque ya estaban algunos hombres en el techo de abajo colocando escaleras dispuestos a recibirnos.
Cuál indeseable visitante, el fuego hizo su siniestra aparición. Ya no había tiempo que perder. Alicia gritó fuera de sí, al ver que el fuego se propagaba por el cuartito. Bueno apurémonos, –les grité. Oí una algarabía cuando logré descolgar a mi primer niño asiendolo de su bracito, el cuál fue recibido por un vecino. Hice lo mismo con el otro. Mi prima causó mucho más trabajo, cuando le llegó su turno de escapar, debido a su pasión por la buena comida y aversión a los deportes. Cuando vi a los tres a salvo, le agradecí a Dios, con una dulce sonrisa. , me dije, llena de optimismo. Sentí que un calor traidor me acariciaba la espalda y comprobé que el fuego ya era dueño de la habitación. Coloqué primero un pie en el marco de la ventana, para luego darme impulso con el otro, logré sentarme con medio cuerpo, cuando escuché un ruido ensordecedor y alguien me apagó la luz. No sé quién me sumió en la oscuridad, pero a través de un dulce y placentero túnel de luz seguí viendo y oyendo todo.
Mis adorados sobrinos junto a su mami, eran auxiliados por los paramédicos y conducidos donde se hallaba el resto de la familia. Vi que mi padre desesperado le preguntaba algo a Alicia, quien estaba en una camilla. No comprendí bien la razón, pero él parecía molesto con ella, hasta le grito y la zarandeó. Pero por su debilidad y el trauma recién vivido, Alicia se desmayó. Reconocí a Luchito y Jaime, dos chiquillos del barrio, en una interesante conversación;
– ¿Pudiste ver algo?, –preguntó Luchito.
– No; llegué tarde, después del desplome ¿y tú?
– Yo si pude ver todo. Lo más emocionante fue cuando logró descolgar por la estrecha ventana a dos niños y una señora bastante pesada. Todos los presentes aplaudimos, pero la tristeza vino cuando la chica logró sentarse en la ventana y antes de saltar hacia la vida, el techo se desprendió, sepultándola. El humo que salió por la ventana, daba miedo, me pareció como si el diablo escupiera fuego de colores entremezclando el negro, rojo y marrón.
– Me dio pena la chiquilla. Pobrecita, morir tan joven y de esa manera. Estudiaba en el mismo salón de clases que mi hermana Lucrecia. <<Creo que hablaban de mí, porque yo estudio con Lucrecia. Pero no se han percatado que mi padre los ha escuchado>>
Inesperadamente, un grito me sacó de mis cavilaciones. “… deténganlo, hay un hombre que quiere entrar al edificio en llamas”. Era mi padre, quien al escuchar el diálogo de los muchachos no dudó un segundo en correr a rescatarme. Felizmente entre varios lo sujetaron y evitaron que ingresara al edificio. Su fuerza era descomunal. Era un poseso que aullaba: “… Yolanda, Yolandita, dónde estás hija mía, Yolandaaa”. También comencé a gritar desesperada pero nadie me escuchaba. Golpeaba con todas mis fuerzas, pero, las ventanas del túnel eran muy gruesas, corrí buscando la salida sin hallarla. Gritó hasta que también le llegó su oscuridad. Cayó desmayado en los brazos de mi madre, y el calor de la familia. Quienes también fulminados por la pena se consolaban estrechándose entre sollozos y abrazos de apoyo para no sucumbir al dolor y la desesperación. Ahora sé lo que pasó. Ya nos reuniremos todos algún día. Me honra que un colegio de mujeres, en Perú, lleve mi nombre y mi sobrino me haya enaltecido haciéndome tocaya de una de sus hijas, Marcela Yolanda. Quien también atravesó el mismo túnel pero en sentido contrario, un soleado mayo de 1997.