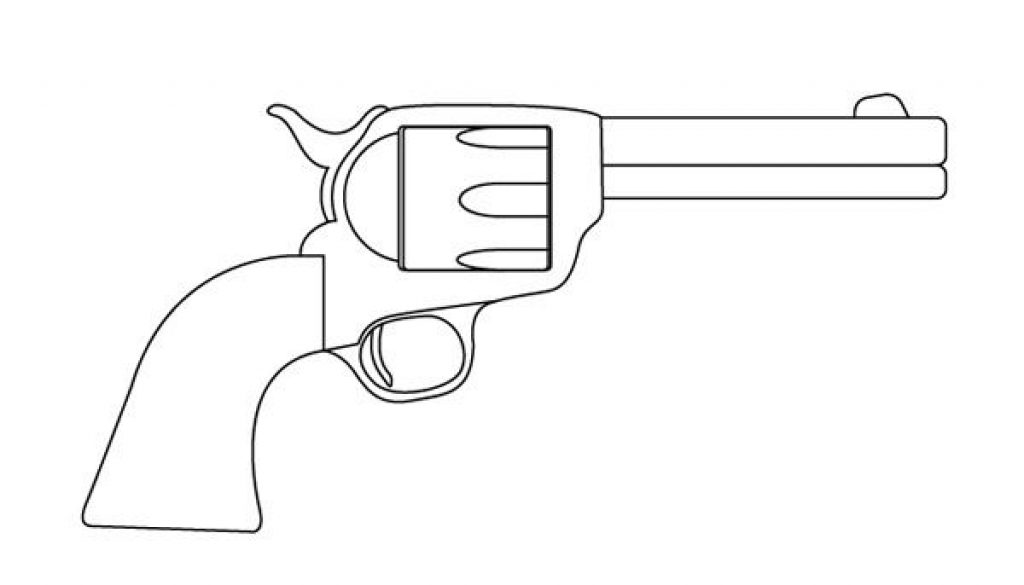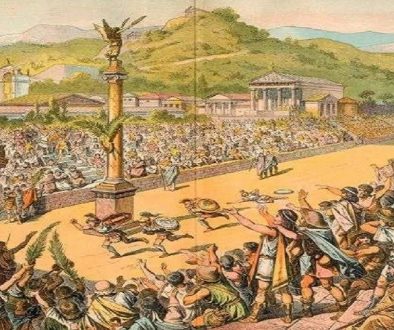Revólver.
Como las cincuenta noches anteriores dispuse sobre la alfombra la metralleta
láser, la pistola de agua y los revólveres tipo cowboy con balas de goma. Tumbé los sofás como pude. Improvisé las barricadas.
No soy partidario de la sangre para el ajuste cuentas. Nunca me di de
golpes con otros del colegio. Ni siquiera podía mirar cuando les arrancaban la cola a las lagartijas. Pero en 1992 jugar con mi padre a la guerra significaba cumplir un deseo muy esperado.
Fui al baño y llené la pistola de agua, revisé su alcance y me senté en flor
de loto sobre el primer peldaño de las escaleras a esperar a papá mientras madre decía que la cena estaba lista.
A los nueve años dormir temprano es una obligación. Eran las diez de la
noche y seguía sentado en la escalera.
El sonido del pomo de la puerta al girar es mi favorito, me gusta más que el
ruido de la bolsa de papel estraza al arrugarse o los primeros balbuceos del hijo único de mi hermana.
Miré el reloj: las diez de la noche con treinta minutos: el pomo de la puerta
de entrada de la casa giró, era papá. Corrí hasta él. Como las cincuenta noches anteriores le lancé chorros de agua a la cara y tiré de su pantalón con fuerza. Sin pedir que cambiara mi uniforme, sin preguntar, habiendo comprendido al fin, a sabiendas de que había llegado el momento, me siguió. Tomó la metralleta láser y un revólver y rodó sobre la alfombra hasta esconderse en una de las barricadas.
El fuego cruzado. Recorrimos unas diez veces la habitación, a eso se limitaba
nuestra zona de batalla.
Nos dejamos caer al piso muy cansados. El sudor humedecía nuestro pelo.
Alrededor la masacre y en medio los dos sobrevivientes y héroes de cada bando.
Al cabo de unos minutos, después de tomar aire, nos levantamos y fuimos a la
cocina por leche y agua frías. Papá se despidió de mí con un beso y se metió a su recámara.
Acomodé los sofás. El reloj marcaba las once y quince. Aquella fue la
primera y última vez que jugué a la guerra con papá. Han pasado treinta y nueve años de aquella noche.
Llamaron al despacho, era mi hermana Ethel. Padre había muerto después
de seis meses en cama. Cáncer. Papá me pidió que pasaras por unas cosas a su estudio, le escuché decir. Desde la noche en que nos enfrentamos con nuestras
balas de goma y las metralletas láser, hablábamos muy poco entre nosotros. Él se la pasaba en el trabajo. Yo fui perdiéndole confianza. Alejándome de él. No sabía cómo hablarle. Pensaba que cualquier cosa que salía de mi boca le sonaba a estupidez. Cuando fui a visitarlo en su enfermedad me di cuenta de que eran las primeras veces que no tenía que preocuparme por qué decir, él ya no podía hablar. Y eso me daba alivio y consuelo. Y vergüenza.
Ethel me recibió con un abrazo y me dio las llaves de la casa de papá. El
estudio está en la planta alta: pilas de periódicos, libreros llenos de polvo. Encima del escritorio había una nota pegada a una caja de zapatos. Reconocí su letra:
“Pasaba muchas horas en la oficina mirando al suelo, recordando esos giros para
esconderme en las barricadas que te hiciste esa noche. A veces esperaba que
todos se hubieran ido y dejaba encendida sólo la luz de mi privado. Y me tiraba al suelo y hacía con mis manos un revólver”. Doblé la nota a la mitad. Abrí la caja de zapatos: las balas de goma. Se habían desgastado mucho. Cerré la caja, la puse bajo mi brazo, me despedí de Ethel con la mano y caminé hacia la camioneta. El sol calentaba mi sonrisa.