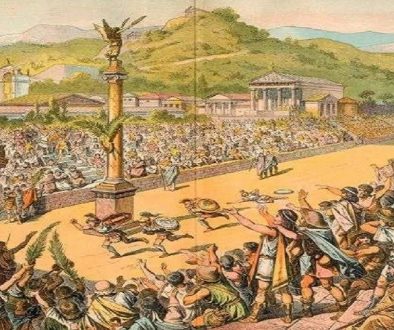Pez dorado.
En el salón de clases teníamos una pecera redonda con un pez dorado adentro.
La había llevado la señorita Mansur. Yo le daba de comer al pez todas las
mañanas y todas las tardes. Sin que nadie me viera. Porque nadie más lo hacía.
El salón de clases daba a un patio pequeño con una jardinera terrosa donde
jugábamos a las canicas. Era cuarto de primaria y a mis amigos les gustaban las
canicas y a mí escribir. Y como yo quería gustarle a mis amigos, jugaba a las
canicas con ellos. Nadie quería hacer equipo conmigo. No tenía nada de puntería.
Verme jugar era penoso: un niño gordo al que se le asomaba el inicio de las
nalgas al agacharse y su grasa abdominal lo hacía sudar por cualquier esfuerzo.
Algo que prefieres olvidar. Pero yo quería jugar a las canicas aunque no le pegara
a ninguna, y por eso apostaba las mías a Chucho y Tavo, para que jugaran
conmigo, para que tuvieran algo que ganar.
Cada día llegaba a la escuela antes que todos y le ponía de comer al pez.
Tomaba las hojuelas y se las espolvoreaba. Lo veía subir para comerlas. Lo veía
mirarme con sus ojos grandes y redondos. Golpeaba con la punta de mi dedo en
el cristal y él se movía rápidamente de un lado a otro. Al pez le había escrito unas
cuantas cosas que a nadie le enseñaba. Le escribí de los waffles que de lunes a
viernes me preparaba mamá de desayuno, con miel escurriéndoles, y de cuánto
los destetaba y cuánto odiaba a mamá, porque le pedía que me hiciera otra cosa y
no lo hacía. Le escribí del día que fuimos a un balneario con los amigos de mi
hermana mayor y de cómo se rieron cuando caí de la cuerda que atravesaba un
río. No aguanté mi peso y me di contra las rocas. Papá tuvo que meterse en jeans
y camisa de vestir para sacarme. Las rodillas me sangraban. De eso le escribía al
pez dorado.
Después de darle de comer me acomodaba en mi asiento, sacaba mi bolsa
de canicas, siempre nuevas, las más lindas y brillantes y de todos colores. Y cada
día, regresaba de la escuela a mi casa sin una sola canica.
Cada vez que jugaba mis canicas, Chucho y Tavo se reían de mis tiros. Yo
me reía con ellos. Eran mis amigos. Bastaban los veinte minutos del primer receso
para que perdiera todas mis canicas. Regresábamos al salón. Yo insistía siempre
en sentarme al lado de Tavo, el sudor escurriéndome. No entendía por qué, lo
entendí luego, pero antes de que pusiera mis libretas en el pupitre, Tavo me pedía
que me sentara dos lugares más lejos. Tavo acababa de reír conmigo jugando a
las canicas, así que yo lo dejaba en paz y me sentaba a dos lugares de él. Yo
quería sentarme cerca de Tavo y nunca había dejado de intentarlo.
Le escribía al pez dorado a escondidas en el baño. Llevaba entre mis
pantalones libreta y pluma. El pez era mi mejor amigo y quería contarle lo que me
pasaba, lo que me ponía triste. Los demás me tomaban por un cagón. Pedía
permiso para ir hasta ocho veces al día. A la señorita Mansur no le importaba
cuántas veces le pedía ir al baño ni tampoco si comía el pez dorado o no.
La señorita Mansur se la pasaba pintándose las uñas. Nos dejaba un
dictado que hacía leer a uno de nosotros. Varias veces vi la cara de la señorita
Mansur manchada de rimel. Era cuando más callada estaba, y pintaba y
despintaba sus uñas y nos ponía a repetir el dictado del día anterior o el mismo
varias veces.
Terminaba el receso. Yo metía mi bolsa de canicas vacía en la lonchera,
como cada final de receso. Cuando entramos al salón ya no estaba la señorita
Mansur. Estaba un hombre muy alto, de bigote. Nos lo presentó la directora del
colegio. Nuestro nuevo maestro, Alfredo Correa. De la señorita Mansur no
volvimos a saber. A ella no le importaba si comía el pez dorado aunque ella lo
hubiera llevado al salón, por eso a mí no me importaba lo que hubiera pasado con
ella. Ese día llevaba más rimel corrido que de costumbre.
Me gustaba Alfredo porque hablaba de novelas todo el tiempo. Aún no
están en edad para leer ciertos libros, decía, para luego contarnos por largos
minutos las historias de esos libros. Todos lo escuchábamos hablar de cosas de
las que no entendíamos: de un hombre y un niño escondiéndose de otros hombres
que querían matarlos solo por comida; de un montón de leones que se habían
apoderado de una ciudad; de dos amigos que se habían reencontrado después de
muchos años y peleaban por una vieja traición de uno de ellos: uno había amado
en secreto a la mujer del otro.
Alfredo nos hizo escribir un cuento. Yo tenía muchos escritos en la libreta
en la que escribía al pez dorado, o lo que yo creía que eran cuentos. A mí me
gustaba escribir, era la oportunidad de ser más que un simple intento de jugador
de canicas. Entregamos nuestras historias a Alfredo un viernes al salir de clases.
El lunes anunciaría al ganador. Me despedí del pez dorado, pegué con mi dedo en
el cristal, le pedí que me deseara suerte para que ganara mi cuento.
Escribí sobre un niño como yo, gordo como yo, que guardaba en la bolsa de
su pantalón decenas de canicas de la suerte, y que se perdía una noche lluviosa
de regreso de casa de su abuela; la noche en que todas las luminarias de la
ciudad se habían apagado, y él no encontraba el camino a casa de sus padres, y
era tanta la lluvia que en un charco nadaba un pez dorado que había caído de una
ventana; el agua subió y subió y el niño como yo, que apenas alcanzaba el suelo
con la punta de sus pies, sin duda se ahogaría, entonces el pez dorado creció y
creció y llevó al niño nadando hasta su casa; el niño se soltó del pez y, antes de
que se marchara, le dio sus canicas de la suerte. El pez se fue. Las canicas
brillaban a la distancia con la luz que salía de las luminarias que acababan de
encenderse de nuevo.
El lunes, como siempre, llegué a clases antes que todos, con mi bolsa de
canicas en el pantalón. Las más grandes que había llevado. Alfredo por primera
vez ya esperaba en el salón. Como cada día fui por la comida del pez. Alfredo me
miró sin preguntar nada. Llevaba los dedos cruzados, pidiendo ganar. Miré la
pecera, el pez dorado flotaba, no abría ni cerraba su boca. Había muerto. A
Alfredo tampoco le importaba el pez. A mí no me importó el viernes. Me olvidé de
darle de comer y estaba muerto. Solo le había pedido que me diera suerte.
No podía moverme. Me quedé paralizado. Los demás habían entrado ya al
salón. Alfredo nos pidió que fuéramos a nuestros lugares para conocer al cuento
ganador. Pero yo no podía moverme. Tavo y Chucho se reían de mí. De aquel
gordo paralizado. Empezaron a temblarme las piernas. Alfredo me repitió que
fuera a mi lugar. No hice caso. La historia, mi historia, trataba del pez dorado que
acababa de morir por mi culpa, maté al pez que en mi historia me salvaba de morir
ahogado. Tavo y Chucho no paraban de reír. Pude mover un poco la mano
derecha. Alfredo entendió que no iría a mi lugar. Anunció el cuento ganador, el de
Tavo. Tavo se reía tan fuerte que no escuchó su nombre. Alfredo le hizo señas
para que pasara a leernos su cuento a todos. Ya podía mover también mi pierna
izquierda. Tavo llegó al lado de Alfredo, se doblaba de risa, se reía tanto que no
advirtió cuando saqué la bolsa de canicas y se la estrellé en su cara con todas mis
fuerzas. Las canicas salieron volando junto con un chorro de sangre y un diente de
Tavo, que al fin había parado de reír. Algunas canicas fueron a dar al suelo, otras
a la jardinera terrosa. Y otras cayeron al fondo de la pecera redonda, donde el pez
dorado seguía flotando, golpeándose silenciosamente contra las paredes de
cristal.