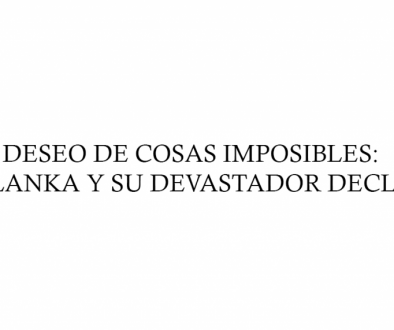Boris vs Boris, capítulo final.
En El día del chacal, el apasionante thriller en el que la organización paramilitar de extrema derecha Armée Secrète contrata a un asesino para dispararle al presidente francés Charles de Gaulle, el autor Frederick Forsyth dice de su caballero inglés asesino: “Como todos los hombres creados por sistemas y procedimientos , no le gustaba lo impredecible y por lo tanto lo incontrolable.” En la vida real, fueron precisamente estas cualidades las que hicieron del primer ministro británico, Boris Johnson. En lugar de ser derribado por una camarilla de otros, Johnson ha sido derribado por su peor enemigo: él mismo.
Hemos hablado acerca del futuro político de Johnson durante bastante tiempo. La clave del riesgo político para comprender al primer ministro saliente, más de lo que es cierto para la mayoría de los líderes, es un estudio exhaustivo de su biografía y psicología. Porque mientras muchos están en política para promover una ideología en particular (me vienen a la mente la gran primera ministra británica Margaret Thatcher y el “thatcherismo”), Johnson, inquietantemente en sintonía con esta era de la selfie, parecía disfrutar de estar en la arena solo como un forma de engrandecimiento propio.
Era completamente predecible que, a diferencia de las recientes renuncias de los primeros ministros de David Cameron, Theresa May o, de hecho, la propia Thatcher, quienes al final lo hicieron con gracia, Boris se aferraría al poder en Downing Street, con las marcas de sus uñas aún en las paredes. Como un torrente, más de 50 miembros del gabinete, ministros subalternos y secretarios privados parlamentarios renunciaron por un nombramiento como ministro del gobierno a un individuo con un historial turbio de acoso sexual, solo para (predeciblemente) mentir sobre su conocimiento del pasado del hombre.
Una serie de altos cargos de la administración pública, que entraron en acción conmocionados, afirmaron que Johnson no solo estaba muy al tanto de las turbias inclinaciones de este hombre, sino que también le habían informado personalmente sobre el peligro. Atrapado una vez más en una mentira descarada, el gran simulador al final simplemente no pudo escabullirse de su situación.
Incluso después del daño mortal de “Partygate”, cuando el primer ministro fue sorprendido prevaricando sobre asistir a fiestas de encierro mientras el resto del país fue severamente advertido de la cuarentena, Johnson no había aprendido nada y seguramente no sintió remordimiento genuino, ya sea por su narcisista opinión de que las reglas de la vida son para gente pequeña, o por su creencia de que siempre está bien mentir cuando está en un aprieto. En cambio, en consonancia con estos días feos y egocéntricos, el primer ministro parecía sentirse agraviado por estar sujeto a cualquier estándar. Para cualquiera que haya seguido la carrera de Johnson, analíticamente esto era completamente predecible.
El momento más revelador se produjo cuando Michael Gove, el único hombre verdaderamente capaz del gabinete y su “gran bestia”, se presentó ante el primer ministro a la manera tradicional de la cultura política británica. La constitución británica, no escrita, sino más bien una serie de tradiciones, costumbres y normas centenarias, dicta que una figura de tal seriedad hace precisamente eso. Gove, durante mucho tiempo un rival pero últimamente un aliado de Johnson, le dijo en privado que el concierto había terminado, que con la fiesta en plena revuelta después de que lo atraparan en una mentira una vez más, simplemente tenía que irse.
Gove le ofreció a Johnson un whisky metafórico y un revólver, y lo instó a hacer lo correcto. Pero este fue un error ridículo: Boris nunca ha hecho algo decente en toda su vida, ¿por qué comenzaría ahora? En cambio, bebió descaradamente el whisky y apuntó con el revólver al propio Gove, acusándolo de deslealtad.
Personalmente, no sabía si reír o llorar. Quería reírme, porque durante estos últimos meses he calificado perfectamente la saga de Johnson debido a mi conocimiento de su biografía y su carácter (o la falta de él). Quería llorar porque sus acciones descaradamente egoístas equivalen a otra corrosión de las normas políticas que mantienen unido a Occidente. La noción misma de que hay algo más allá de uno mismo (una causa, la gente a la que sirve un líder, el país mismo) parece ser cada vez más un anacronismo pintoresco. Sin embargo, sin una creencia superior, uno se queda solo con la escena poco edificante de Johnson aferrándose patéticamente al cargo como un percebe en el costado del barco del estado, anhelando el poder por sí mismo.
Es en este contexto más oscuro en el que debe verse el discurso de renuncia absolutamente atroz de Johnson. Desprovisto de cualquier forma de autorreflexión, el líder saliente (a punto de ganar millones en el circuito de conferencias) alegremente atribuyó su fallecimiento a la mala suerte y al “instinto de rebaño” de su propio partido, quien, como gacelas asustadas por el viento, se habían vuelto contra él sin motivo comprensible. Ni una sola vez mencionó su visión de doble rasero de un mundo en el que podría convertir su casa en una discoteca mientras el público británico no podía consolar a los miembros de su familia que estaban muriendo de COVID, o su serie de mentiras para cubrir sus huellas de ineptitud.
No, no se necesitaba un asesino de la OAS para derribar a Johnson; con mucho, su mayor enemigo era él mismo.